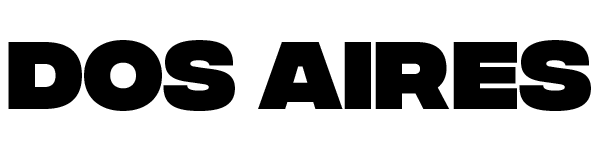Paisaje infiltrado

III – Serie geográfica
Esta semana salió publicada una noticia devastadora: expertos alertan pérdida de identidad en el Valle de Cocora (Quindío, Colombia) por exceso de “spots para fotografías”, ¿en serio?, esos spots para fotografías están ubicados en la parte más plana del Valle, aunque ya han trepado algunos hacia las montañas. Se trata de enormes alas de mariposa para que las personas se paren en medio, un jeep tradicional cafetero, letreros enormes y aparatosos de I <3 Cocora y otras cosas por el estilo para tomarse la misma foto que tienen las tías y las vecinas y las otras miles de personas. Es la misma foto predecible: un registro sin incomodidad para notificarle al mundo que es posible estar en la naturaleza pero lo suficientemente lejos de ella. Muy lejos.
Además de lo obvio: la contaminación física y visual, me pregunto a quién se le ocurrió la idea de “adornar” la montaña con estos aparatos que no son más que una identidad genérica y anclada al marketing. A quién se le ocurrió que el Valle en sí mismo, majestuoso, verde en diferentes tonalidades y con tantas historias a su alrededor, no bastaba. Hay cientos de lugares en el mundo en los que alterar el paisaje natural está prohibido, y con justa razón: las nociones cotidianas que creamos a través de lo que miramos construyen ideas del mundo y del territorio, pero es más fácil encasillar la identidad de todo en dos o tres dibujitos y ver con nuestros propios ojos cómo se amontonan las personas para tomarse una foto allí e ignorar al árbol que tiene tantos años, más que nuestros padres y abuelos.
Se trata de un paisaje infiltrado que se llena de capas de marketing y termina siendo en sí mismo otro paisaje también de nuestro tiempo y de nuestro deseo, también mediado por el marketing. Pienso en el primer capítulo de la reciente temporada de Black Mirror, la serie de ciencia ficción que se parece tanto a lo que ya vivimos: una mujer sufre un accidente cerebrovascular y no tiene cura; a su esposo le ofrecen una nueva tecnología que consiste en quitar una parte de su cerebro y hacer una copia de seguridad para luego insertar un recipiente en el que se le instale de nuevo. Una locura; pero el hombre no tiene opción y acepta; eso sí, debe pagar una mensualidad de 300 USD. La mujer despierta y sigue con su vida como siempre, agradecida por esta maravillosa tecnología que la volvió a traer a la realidad.
Con los días algo empieza a fallar, su esposo se da cuenta de que en medio de cualquier conversación la mujer empieza a recitar publicidad dependiendo de lo que esté sucediendo: café orgánico, terapia católica, condones. La mujer se ha vuelto una pancarta publicitaria viva. No contaré el final pero este capítulo es la muestra más radical de cómo a partir de la publicidad y del absurdo consumismo en que está mediado este tiempo, se alteran condiciones naturales tan básicas y lo aceptamos.
La venta y la compra están en el centro: no la reflexión, no la contemplación. La venta y la compra en igual medida y de formas casi morbosas. Convertir una montaña sagrada para una comunidad en un parque de diversiones para el turismo voraz, se parece y dialoga con ese capítulo siniestro: todo se trata de comprar y vender atención y una que otra cosa. El paisaje infiltrado por artefactos que huelen a plástico y a pintura impermeable sigue contando nuestra historia en sus partes más amargas y ridículas.
Al fondo de todo ese alboroto de instagramers haciendo videos que se parecen todos entre sí, al fondo de la foto en el columpio, al fondo, muy en el fondo de todo eso, una mujer de cincuenta años sigue moliendo su maiz peto para las arepas mientras suena el Caballero gaucho, sus hijos llegan a sacudir las botas llenas de tierra del trabajo; ella amasa y amasa y canta: viejo farol que alumbraste mi pena, aquella noche en que quise olvidar. Porque luego de la montaña que es una madre inmensa, quedan las casitas campesinas plagadas de micropaisajes cotidianos que, sin saberlo, siguen escribiendo la historia de una identidad.
Por: Sara Zuluaga