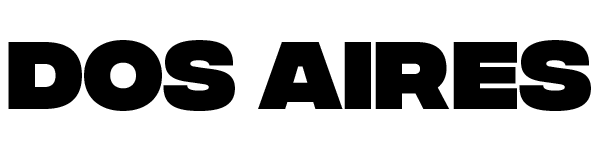¿A qué huelen los juguetes de la infancia?

Alegría, natilla, buñuelos y plástico. Llegó diciembre, llegó el fin. La consigna –por lo menos la propia- es solo una: es el mes más bonito del año porque llegan muchas, pero muchas, cosas: mercancías. Pero detrás de todo hay filosofía y deben dividirse aquellas en dos. Unas tienen vocación de basura, mientras que otras aspiran a la inmortalidad y esta segunda aspiración llega por dos vías; de primera está la de la ternura del recuerdo y de segunda está la posición que ocupa en las estanterías de un coleccionista. Esta cuestión se entiende mejor cuando caminamos por el centro de cualquiera de las ciudades de Colombia –regla que quizá se aplique a toda América Latina- para ver muchísimas chucherías, adornos desechables de navidad, objetos que fueron creados para llenar nuestros hogares de vida pero que casi no tienen vida útil. Muchas de estas chucherías, de estas cosas, son basura. Y lo digo con tristeza: el devenir de todos esos adornos es transformarse en desechos indomables, desechos incontrolables, esquirlas, escamas, escarcha o algún polímero errante bajo la piel, el pedacito de plástico que no se va cuando barremos y nos saca el mal genio. Pero otras chucherías son (y nos ponemos de pie) los juguetes.
Desde que los juguetes existen, ocupan un lugar especial en el imaginario colectivo, tal vez porque se asocian con la infancia. Vox populi, vox Dei y dice la canción con voz lastimera: “Mamá, ¿dónde están los juguetes?” Ciertamente, hay un dato conocido: “El niño no los trajo”. ¿El niño es cruel? No, pues sabemos que quien tanto lo lamenta sí se portó bien, y nos carcome la certeza de que a todo esto subyace una injusticia social transgeneracional; todo este proceso de iluminación ocurre mientras la gente baila sudorosa y se reparte aguardiente como si no hubiera un mañana. Y mientras aquella canción suena en la radio o alguna fiesta decembrina, a todos se nos arruga el corazón, aunque estemos felices. Daríamos la vida para que ese niño tenga un juguete, pero ¿por qué pasa esto? Porque lo asociamos con la infancia, con diciembre y, los más aguzados, con el capitalismo, que huele como hermosas son las fauces de las sirenas. La intuición del plástico nos obsesiona, su particular olor, y si pudiéramos comer buñuelos de plástico y natilla, lo haríamos, aunque en parte este sueño se cumple con los más recientes estudios sobre la calidad del agua. Fin del comentario de ecología política. Ya sabemos que hablamos de diciembre, de la navidad. Sigamos. Hablemos de juguetes.
Entre las mercancías que circulan durante diciembre, únicamente los juguetes no miran la finitud directo a los ojos. Explico el chiste: este comentario es gracioso, porque casi todos los juguetes tienen ojos y la finitud no, porque es un valor. Tampoco tiene cuerpo. No sé qué diría Milan Kundera (este chiste sí no lo explico… guiño a la novela esa insoportable), pero la finitud, la impermanencia, es justo el rasgo característico que no tienen los juguetes. Hablemos de referencias cultas y después gaminiamos. Primero, posemos de personas cultas, rococó. En no sé qué parte de Rayuela o en un cuento de Borges, tal vez un libro de Pamuk, no sé, se afirma la existencia de juguetes metafísicos y que estos hacían los deleites de los filósofos de la ilustración. Esto me llamó la atención porque pensé, por primera vez, que era posible un juguete sin forma física, aunque lo más parecido que aflorara en mi memoria era el mito de Prometeo cuando le regaló el fuego a los hombres, pero nada más físico que el fuego. Por el contrario, sí fue, por ejemplo, un juguete metafísico lo que le dio Anacaona a los españoles al revelarse; espero que este chiste no lo haya entendido nadie, aunque “La tribu, la tribu ya se enfogona”. En fin, el juguete más grande –¡metafísico, eh!- fue la libertad y con ella el poder de tener conciencia de esta, acompañada también de la posibilidad de querer un lugar en el mundo y ver en la creatividad el espejismo, un traje de dios. Ecco el juguete primordial.
Luego llegaron los juguetes físicos, esos cuerpos, las manitas con sus dedos perfectos y sin huella digital, ojos, muñecos y hasta juguetes que orinan y vomitan. Pero llegar a este estado de la técnica en el que una juguetería te seduce para que entres en ella, le debe mucho a la química del petróleo: polímeros, macromoléculas creadas por la unión de cadenas de monómeros, todo esto formado a partir de cientos de miles de cadáveres, de cementerios de mastodontes, dinosaurios, fauna y flora compactada en una pasta viscosa e inflamable. Pero como en el dilema del huevo y la gallina, aquí no se puede saber a ciencia cierta si lo importante fue el material o el talento para malearlo. A mí, la verdad, solo me importa el olor.
El señor Nicolas Witkowski, en su libro Petite métaphysique des jouets: Eloge de l’intuition enfantine sostiene tesis… no mentiras, no lo he leído, el libro me espera en una estantería, pero el título es tan bonito: pequeña metafísica de los juguetes. Y saber que acá solo importa el materialismo. Llega diciembre y los almacenes de cadena, la televisión, los avisos publicitarios en redes sociales, todo ese andamiaje comercial, hierve en cosas bonitas hechas de plástico. Recuerdo mucho los regalos que me dieron de niño, pero lo que más me gustaba era el olor que tenían. Yo me pegaba esos objetos a la nariz y, a la tierna edad que fuera, tres años, cinco, ocho años, no sé, y entendía que no había paraíso por fuera de esta tierra y sus almacenes. Recuerdo igualmente un diciembre en que me regalaron un tigre dientes de sable que era un robot gigante. Los llamados Zoids, de Hasbro. Luego de la media noche abrí la caja y salieron todas esas piezas en una especie de parrilla. De esta parrilla debían sacarse las pequeñas partes para armar un tigre de color violeta eléctrico, las piezas eran metalizadas. Maravillado ante las cosas que salían de esa caja, el niño que fui solo pensaba en el acto criminal que era destruir ese orden. Para mí fue muy difícil explicar que no quería armar el juguete y que me gustaban las partecitas ahí sin moverse o doblarse o ensamblarse. No quería nada de eso, solo quería ver todo organizadito y oler la niebla tóxica que emanaba de la caja de regalo.
“Ábrala pues hijo” –Al final terminé cediendo y pero siempre atesoré este recuerdo que ahora les confieso.
No hay metafísica, no existen sino los sentidos y la piel y las tripas oxidándose. Dios no existe, pero sí existe el niño dios y los muñequitos que sagradamente le pedía en diciembre luego de portarme fatal todo el año. Este es el verdadero credo y la verdadera razón de ser del mes doce. Ojalá fuera diciembre la última casa del zodiaco. Eso era lo que se leía en mi mirada de niño bobo mientras mis tías bailaban con sus respectivos maridos y yo mascullaba natilla y buñuelos.
Llegaban las doce y dejaban descansar a Pastor López, paraban la música y se sentaba a mirarnos el silencio. Todo esto pasaba en Salamina, departamento de Caldas. El árbol de navidad en la mitad. El pesebre expectante, cansado, también participaba porque éramos tantos niños en la familia que los regalos se ponían en los abismos que marcaban el fin del pesebre de la tía Rita o de la casa de mi abuelita en la Calle Real, como la pijamada. Empezaban a coger los regalos y a decir: del niño dios para equis, hasta que llegaban a mi nombre y la felicidad mía no se comparaba con la de mis papás, pues dar siempre fue mejor que recibir, porque los niños no dan nada sino solo la burla momentánea a la muerte, los niños son la inmortalidad de los padres que detectan en ellos sus propias facciones y gestos. Yo recibía el regalo, lo intentaba abrir con cuidado hasta que me decían: ¡rómpalo! Y yo lo rompía y la fricción de los materiales y el olor del plástico escapando audazmente del frenesí de la noche buena era lo que me permitía devolver un beso, una sonrisa y un abrazo.
por: Felipe Calderon-V