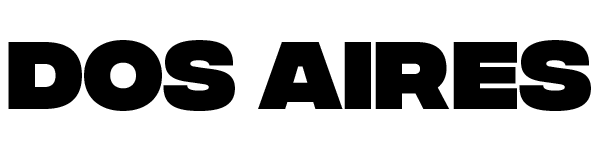Árboles que nacieron en todas partes

Serie Gastronómica – l
Armenia, Quindío.
El único árbol que había en mi barrio era el de limones que estaba
sembrado en el patio de mi casa. Mentira; el barrio estaba lleno de
árboles y no estaba precisamente en mi casa sino en la de mi abuela M.
Era tan pequeña y el árbol tan grande y ahí puesto casi pidiéndome que
lo escalara, que parecía el único, el primer árbol que vi crecer y morir
también, y por el que supe de la finitud de las cosas.
Los limones de ese árbol no eran como los que veía de niña en
televisión: amarillos y con una forma alargada y casi un par de botones
en las esquinas. No. Eran limones mandarinos: muy verdes por fuera,
completamente redondos, y dentro anaranjados y muy jugosos. Partí a
la mitad con ayuda de mi abuela M. y de mi tía M. cientos de esos
limones para exprimirlos sobre un vaso frío con agua de panela y
quitarle las semillas con los dedos.
El árbol crecía conmigo encima: sus ramas se alargaban y tocaban el
aire del patio de al lado, se hacían firmes y yo trepaba por ellas como si
conquistara alguna montaña. Sobre él podía ver todo lo que contenía el
universo, todo lo que importaba.
Invité a mi prima N. y a mis amigos del barrio a escalar conmigo,
subimos con sombrillas para simular una casa en el árbol que nunca
resultó. Invité a todos al descubrimiento más grande que había tenido
hasta ahí: saberme parte del mundo que me rodeaba.
De la cocina de su oficina, mamá a veces traía pitillos minúsculos
plásticos con los que la gente mezclaba el azúcar para el tinto en la
tienda. Teníamos en casa muchos de esos pitillos que eran de color café
y muy muy chiquitos. Con D. jugábamos a pescar las pepas del limón
entre el agua de panela que nos servía mamá. Agarrar las pepas,
absorber del pitillo y mantenerlas ahí sostenidas con nuestra presión
hasta sacarlas del vaso y tirarlas por fuera. Pepas ovadas y amargas
cubiertas por una capa viscosa para la que nuestro paladar de once
años no estaba preparado.
El limón en un montón de sus variedades siguió acompañándome: en el
bar Amigos de los 80 lo sirvieron con aguardiente y una jarra con agua y
crispetas saladísimas para entonar correctamente la canción que dice
Hoy quiero saborear mi dolor. En el café en que trabajé varios años
aderezábamos ensaladas con su jugo y luego acompañábamos con
aceitunas, un sabor hasta ese momento temprano de los veinte,
completamente ajeno.

Me fui de casa hacia los veintiuno a vivir en Medellín en un apartamento
con otras personas de mi edad. Y. tocaba guitarra y cantábamos en el
balcón, nos hicimos amigos. Fue en ese apartamento de Laureles que
aprendí a cocinar de verdad. Con videos, intuición y equivocándome
muchísimo: el error que más recuerdo fue cuando compré un paquete
de tilapias, las apané con harina de coco y luego hice una salsa con
yogurt griego y limón; no sé cuál paso me salté o añadí, pero salió tan
mal que tuve que almorzar sandía con lo que quedó del yogurt.
Cocinar entonces aparecía allí como una forma de entrenar el placer y
el misticismo que desde muy pequeña me habían enseñado en casa.
Me enseñaron el misticismo, no la cocina, pero eso se sigue de ahí.
Elaboré, en medio de esa soledad extraña que es vivir en una ciudad
mucho más grande que la propia y con pocos amigos,
una relación estrecha con el hecho de cocinar para mí: leer lo que mi
cuerpo quería y enfrentarme a ingredientes extraños; suponer cómo
combinaría esto con lo otro, calcular al ojo, probar y calificarme. Comer
y hacer un pequeño bailecito cuando está rico.
Me mudé muchas veces, en Medellín dos y luego en Bogotá tres. De
cada casa recuerdo los platos que cociné y dónde quedaba el fruver
más cercano. Una pandemia y diferentes amigos y amores terminaron
de pulir hasta entonces la pulsión de estar ahí frente a ingredientes que
todavía se veían planos e imaginar qué haría con ellos. En todas esas
casas quise replicar recetas de mi infancia, aquí va una:
Migas de arepa y huevo (muy conocida en el Eje Cafetero, amada
receta de mi familia hecha por años por mi abuela M.)
Ingredientes para dos personas:
- Dos arepas de maíz blanco. Arepas de verdad, no de súper
mercado, ojalá arepas de esquina del barrio La Isabela en
Armenia. Si no se logra, están bien las de paquete que sean
únicamente de maíz. - Cinco a seis huevos
- Cebolla larga (la verde)
- Leche
- Sal y mantequilla.
Preparación:
Al menos por una hora se deben poner las arepas (previamente
cocinadas) a remojar en leche en un plato más o menos hondo. Aparte,
poner en el sartén mantequilla y cebolla larga picada muy finita y
remover un rato, uno o dos minutos. Poner las arepas picadas en el
sartén y terminar de partir los trozos grandes con alguna espátula. Batir
los huevos aparte y al final agregarlos al sartén y terminar con sal y
revolver muy bien todo. Importante no cocinar de más para que los
huevos queden cremosos.
En mi casa las servían con galletas Ducales y chocolate, casi siempre
para el desayuno. En mis otras casas más adulta me acostumbré a
ponerle pimienta negra a los huevos y ahora me hace falta. Pero esta
receta va sin pimienta negra ni ninguna otra, porque de esa nunca hubo
en casa y el encanto de las Migas es que el sabor de la mantequilla
predomine.
Lo que hace que esa receta sencilla de Migas funcione para mí es
precisamente lo que no tiene: la parafernalia de picantes, semillas,
aceites y quesos que aprendería más grande, pero que en ese sabor del
recuerdo no suma nada, al contrario.

Irse de casa tiene esa forma extraña de la distancia. Estamos en el
mismo país, a unas horas, pero hay una frontera que se arma, amorosa,
por qué no, entre lo que se convierte en casa. La casa se lleva siempre
y varía de rostros y de olores y sonidos. Todas son casa a su manera y
en la mesa se va tejiendo eso que acompaña todo lo que sucede
alrededor.
Nunca volví a vivir en una casa con árbol de limones, y ahora tenemos
un bonsái de naranjas que son incluso más ácidas. Con Jorge no las
hemos usado todavía en ninguna receta, pero queremos hacerlo. He
llamado casa a casi todo lo que me ha rodeado, con una disposición de
curiosidad y diversión que me he agradecido. Pienso en el poema de
Margaret Atwood, El momento, que termina así:
No, susurran. Nada es tuyo.
Estabas de visita, una y otra vez,
al subir la colina, al plantar la bandera, al lanzar la proclama.
Nunca te pertenecimos.
Nunca nos descubriste.
Siempre fue al revés.
Una casa que sabe y huele a ciertas recetas, también sea entonces una
forma de contemplar el amor y el cuidado: mutable como todo. Casa es
entonces la raíz de un árbol que conocí en mi infancia y que seguí
encontrando a su manera en las formas del hacer.
Para cuando el abuelo murió, el árbol de limones ya no existía, en su
lugar sembraron uno de mangos. Sobre ese tallo frágil que apenas
despegaba y que al final nunca lo logró, esparcieron sus cenizas. Luego
de eso, árboles nacieron en todas partes y en las cocinas de todo el
mundo se avivó el olor del limón mandarino, el mango, el zapote y el
aguacate. Nuestro patio se repartió, se multiplicó, y alguien estuvo
cocinando mientras todo eso pasaba.
Por: Sara Zuluaga