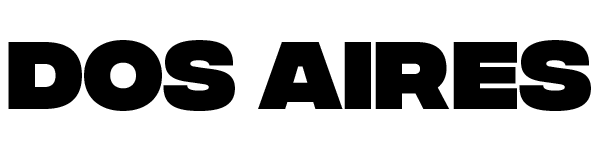Ilustración por: Felipe Calderon-Valencia
Cómo volverse un brujo – Uno
A mi vida llegó Mariana Enríquez, digamos, en el momento que más lo necesitaba y, obvio, por accidente. En la cuenta de youtube de la Fundación Juan March de Palma –se las recomiendo- postearon una entrevista nueva, una de esas que no acostumbro a ver porque prefiero las charlas más académicas. Era una tarde cualquiera de finales del 2023 y yo tenía la cabeza puesta en ir a visitar a mi papá que se había enfermado gravemente.
Mientras hacía no sé qué, algo, los audífonos secretaban la voz de una mujer que no era ni mayor-mayor ni muy joven. Con acento argentino decía cosas horribles con humor: que la dictadura; que los padres de esa época de la Argentina no eran capaces de criar una adolescente punk-gótica como ella; que a un amigo suyo lo desapareció la policía recién terminada la dictadura porque a esta le faltaba entrenamiento democrático; que los fantasmas; que el gore; que invocar demonios; que escribir era algo que podía hacer sin esfuerzo porque también era periodista. Muchas cosas dijo, muchas, y yo quedé fascinado con su desparpajo y porque sus libros parecían contar cosas que a mí también me obsesionaban: la muerte, una de ellas, y justo esto era lo que más temía desde que mi papá se había enfermado.
Decidí entonces buscar algo de Mariana, algo que pudiera leer así rápido. Lo primero que encontré fue un librito de cuentos titulado Los Peligros de Fumar en la Cama, un cuadernillo azul editado por Laguna Editores. Lindo. A pesar de que, hasta hoy, solo he leído el primero de los cuentos, pero –aunque suene paradójico- pude ver que ahí estaba la persona que me iba a sacar de la tristeza hundiéndome en otras tristezas. Se me antojaba que Mariana era una médium, sobre todo porque cuando vi tantas entrevistas suyas, terminé por entender que mientras que lo que ella decía era muy light, luego, lo que escribía me aplastaba de tan denso.
Así fue como llegué a leer, ya dos veces, otro de sus libros: Nuestra Parte de Noche. El título me parecía mal hecho, hasta que ya no pude luchar más con él y simplemente lo leí y conocí allí dentro el sucio mundo de una comunidad secreta, lleno de personajes fascinantes, donde no se sabe si los buenos sí son los buenos y donde con cada página que se lee, uno desea que algo malo ocurra y que invoquen algo y que se expliquen rituales para luego hacerlos en casa. Sin embargo, esto último no pasaba. Cuando terminé el libro, solo sentí que la vida de sus dos personajes principales se parecía un poco a la mía. No porque fuera idéntica, no, sino porque a mi papá se le escapaba la vida en su lucha contra una enfermedad zodiacal y yo no podía hacer nada, salvo agradecer su existencia dentro de la mía, agradecer la parte de noche que compartíamos, que sería lo único con lo que me iba a quedar. Por eso llegar al final fue triste, lo recuerdo mucho, fue muy triste ver el punto final de Nuestra Parte de Noche porque significaba perder la poca conexión con ese dolor de los últimos días en el hospital. Al final, el dolor es lo único que nos queda.
Recuerdo el día en que llegó a mis manos. Pasé por la librería Leo Libros de Manizales, anhelando encontrar el libro de Mariana Enríquez. Pregunté por él, como quien no quiere la cosa, y mágicamente la respuesta no fue la esperada: que sí, que había acabado de llegar. Me lo entregaron y sentí ese objeto bonito, gris, pesado, con una mirada triste en la carátula, la mirada del Ángel Caído, fragmento de la pintura de Alexandre Cabanel, que me dijo una amiga que la había visto hacía poco en el Museo Fabre, en el sur de Francia; tengamos presente el sur en general y el sur de ese país porque tendremos que hablar de ocultismos.
Esto pasó unos días antes del deceso de mi padre. Compré el libro, me fui feliz para mi casa y luego más feliz al hospital porque quería acompañar a mi papá y quitarle la carga a mi familia de pensar que debía pasar una noche durmiendo en una silla; yo no necesitaba dormir, yo quería tiempo para mirar su cara, quería el tiempo para sentirlo dormir, quería esos segundos que seguían al ruido de las sondas cuando se obstruyen y quería el tiempo de espera, eterno, que toman las enfermeras en llegar. Yo quería estar ahí y sentir que, con la mirada, ayudaba. Quería todo eso, esa responsabilidad, la penumbra, el agotamiento físico y que eso me dejara tranquilo. El espasmo y la sed eran un mantra.
No obstante, leyendo a Mariana Enríquez pude darme cuenta que sí había cosas para hacer frente a la muerte, o desde la muerte. Bien, ella es una escritora de terror, pero no del terror convencional, o sí, aunque agrega un sabor muy americano, americano del mero mero sur. Un personaje del libro, Rosario Reyes-Bradford, me permitió darme cuenta que las referencias de Mariana Enríquez a santos paganos son tradiciones que dejamos pasar, como cuando hacemos rutina el amor de nuestros padres. En particular dos, tengo dos recuerdos que me ligan con este empeño de la Enríquez y este personaje por visibilizar, mapear, las tradiciones y rarezas de América del Sur, la realmente nuestra.
Primero. Con asco, recuerdo cuando otra familia –una de la que me salvé que la vida me impusiera- me dijo que el Niño Jesús de Atocha era una abominación: en Santafé de Antioquia, bajando no sé por dónde, llegamos a una capilla y ahí estaba: un muchachito coronado de un sombrero, sentado en una butaca y con cosas en las manos. Era muy extraño porque tenía colores poco comunes para un santo. Verde, amarillo. Su imagen no era tan clara como el recuerdo del repudio que me producía a esas personas que fueron a recibir la eucaristía mientras yo me hacía el tonto para no escuchar la palabra de dios. Y obvio, dicho repudio se debía a que Pablo Escobar –sí, el narco- era devoto de este santo y porque, en sí, no era una advocación espuria de la infancia de Jesús; es decir, el niño Jesús de Atocha era, en cierto modo y por obra y gracia del desdén de algunas personas, un santo pagano popular. Tal fue mi primer contacto.
Segundo. El segundo recuerdo se me olvidó mientras escribía esto, pero me permite volver a Rosario Reyes-Bradford. Ella es antropóloga y, en una parte del libro en la que su hijo Gaspar la recuerda, se muestra que había catalogado varios santos paganos populares del norte de Argentina y Paraguay en un trabajo de investigación; los trabajos de Rosario, leídos por Gaspar, transcritos de la imaginación de Mariana Enríquez y comprendidos por mí, hablaban del Sansón, un santo representado por un hombre montando un tigre; el Gauchito Gil, representado como un campesino de la pampa; la Difunta Correa, representada como una mujer yaciendo boca arriba, muerta, y con un niño tomando leche de su pecho; habla también de San la Muerte, un esqueleto vestido con una túnica y con una guadaña en la mano izquierda que hace milagros tras recibir una ofrenda que yo –la verdad romantizo- pensando que solo puede ser sangre o tejidos, lol, y que además tiene muchas advocaciones.
Para los iniciados en los misterios del Tarot, es imposible no identificar en cada uno de estos un arcano mayor. O bueno, en casi todos. Ya les contaré luego. San la Muerte es sin duda el arcano 13, el arcano sin nombre, el cual representa los cambios y la revolución, porque de algún modo la muerte es eso: escapar de este plano y pasar a otros en el que no requieres, forzosamente, tu cuerpo físico. Cuando mi papá hablaba de dejarnos, de irse –porque así me dijo una vez, y yo mientras me hacía el fuerte-, hablaba de eso y cuando dejó de hablar porque “se fue”, porque nos dejó acá en el planeta que tanto amó, entendí el valor supremo del arcano sin nombre. El dolor, las fuerzas interiores que se detonan para dejar escapar las lágrimas y el llanto espeso que viene con los días y las horas de ausencia, obliga a vivir en una revolución constante, una que nos impulsa a llenar el vacío con el amor del anhelo. Todos morimos y eso no tiene remedio, pero cuando se apaga la existencia individual solo queda un rastro, así como luego de la mordida queda el veneno. Ahora, como seres vivos, es solo ese rastro lo que nos debería preocupar.
Recuerdo la emoción en los ojos de mi padre cuando le conté la vez que, por pura casualidad, logré que Alejandro Jodorowsky me leyera el Tarot, porque él me lo había presentado señalando el televisor, diciendo “hijo, venga y mire este loco”. Era otro arcano mayor, combinación perfecta del mat y el ermitaño. Entre sus manos un mazo del Tarot de Marsella, ciudad del sur de Francia –de ese mismo sur que nos alberga a todos y en el que reside, aunque en Montpellier, el cuadro del Ángel Caído-, Jodorowsky me impresionó, me mostró el camino. Mi papá se reía y tímidamente y yo le contaba que había tres cartas cuya posición simbolizaban el pasado, el presente y el futuro, y respondían a la pregunta que uno le hiciera. Esa fue la técnica de lectura que recibí del gran Alejandro. Quiero contar muchas cosas, pero mejor les digo: continuará. En la próxima entrega explicaré el sistema de adivinación del Tarot de Marsella –les diré cómo leer el futuro- y hablaré de brujería y de más literatura, que es exactamente lo mismo.
Por: Felipe Calderon-Valencia