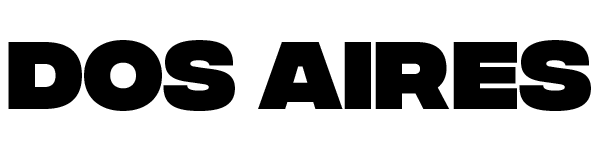Debí tirar más fotos en platanales : Hablemos de plantas

Al llegar al país en 2016, me dijeron mucho: ¿por qué se devolvió? Yo ni sabía qué decir porque para mí era algo natural, lo normal es volver y volver a irse lejos muy lejos; no hablo de filosofía, hablo de geografía, es decir geografía-geografía, no como la canción de Indios. Hablo de Colombia: viví en Francia por ocho años y volví y me sentí feliz. Sin embargo, en un principio, no sabía cómo responder consistentemente a aquella pregunta. Decía que me gustaba mi país, que iba a cambiar no sé qué cosas, et cetera. Estaba hablando en piloto automático porque las cosas no cambian, o no todas, solo las que uno quiere que cambien, esas sí se quedan igual. Esas. Y decía eso y simulaba entusiasmo, hasta que un día me cayó basura en el ojo, miré para arriba y tomé consciencia de lo que me encanta de Colombia: las plantas, el clima, el hecho de no pensar en estaciones y no ver más que consumismo en las nuevas colecciones de los almacenes de fast fashion. Muchos dicen que Colombia es un platanal, pero tenía que salir DtMF (“Debí tirá más fotos”) para que no solo se valoraran las sillas Rimax, sino también los platanales, los nuestros, en los que crecimos sucios y contentos, entre masacres, pero contentos.
Sin necesidad de ser torturado, confieso que iba detrás de hacer algo en materia de derecho ambiental, eso también, y resultó que me encontré con otros abogados ambientalistas. “En un bosque de la China”, tururú. Esto fue súper bueno. Fue decepcionante ver que eran solamente abogados y que el componente ambiental era solo una especialidad, porque del ambiente no sabían nada; es sintomático, los que defienden el ambiente aprenden un parlamento o tienen una máscara puesta, no saben sembrar y si siembran, las matas se les mueren; tienen perros, “perro el pero se les muerre” –como diría Selena Gómez-; hasta las plantas de los pies las tienen dañadas. Exagero, pero la hipérbole tiene la función retórica de hacer entender “la cosa”. En fin, el caso es que yo sí recordaba con cariño el experimento del fríjol entre algodones del colegio o esas historias de personas que quedaban ciegas y sordas porque un fríjol que creían perdido, pero que en realidad fue caminando hasta su oído, crecía hasta ocuparles la cavidad craneana. Pum.
¿Por qué lo recordaba yo y los otros no? Y no era porque fuera especial, sino que me importaba el planeta, la vida vegetal y a los otros no. Decir que las cosas importan es solo decir que importan. Pretending. Me decepcionaba que hubiera gente que dijera defender la naturaleza sin tener más que una relación es-tric-ta-men-te-ju-rí-di-ca, contractual, con el universo y los mágicos accidentes de la química del carbono. Esta materia ignota “ocurría” hace millones de años y la ignorancia aún no se la habían inventado. Tampoco se habían inventado la técnica por fuera del cariño; la técnica es fundamental, y resuelve los problemas, pero las crisis tienen muchas dimensiones, matices y profundidad, profundidad que no da el conocimiento teórico, sino el práctico. Esta es una paradoja. ¿Pero quién soy yo para juzgar?
Volver a este platanal fue comer frutas y apartarles las semillas para secarlas –o simplemente escupirlas- en un matero, que la verdad es cualquier coca con tierra, con arena y lombrices que se comen todo lo que uno no se come de las frutas que acaba de desnudar.
Allí nacían las plantas, las manzanas, las naranjas, los limones, las papayas, las pitayas, las gulupas y dragones azules de tres cabezas. No, mentiras, estos últimos no. Eso fue volver. Me sentí feliz, infinitamente feliz, lo cual contrastaba en igual proporción con la decepción que me provocaba ver que los nativos no tuviéramos la más pucha idea de los ciclos que dibujan las flores que luego mueren para transformarse en formas carnosas. Hablar con abogados ambientalistas era, entonces, la educación sentimental que yo requería para entender las decepciones y la incoherencia, pues no se preguntaban sobre la lógica de aquello que buscaban preservar. El interés no era interés y sus vidas eran normales. La mía no, nunca he querido ser normal. Me jactaba, secretamente, de tener un balcón donde no cabían las plantas. Recuerdo que en algún momento llegaron a vivir conmigo las larvas de alguna polilla gigante que fueron construyendo sus caparazones con plumas de pájaros y ramitas y hojas secas de acacia que iban recogiendo. Eran verdaderos monstruos en ese jardín colgante con sede en Medellín. Igualmente, recuerdo milpiés de patas amarillas que merodeaban entre las materas y árboles que traía iba sembrando de las semillas que recogía por la calle. Les tuve miedo, a los milpiés, no lo niego, hasta que entendí que no había problema en convivir con ellos. Había, veía, avispas sin alas, abejas nativas de color púrpura metalizado, abejas lanudas y otras abejas verdes, había abejorros, lagartijas que saltaban al vacío cuando encendía las luces. Era un piso 23. Todo eso estaba ahí y los ambientalistas solo me decían que no sabía de qué hablaba. ¿Pero quién soy yo para juzgar?
Moraleja y reto. Acá el quid del asunto es que me resulta intolerable, triste triste, que quienes vivimos en el trópico, en ciudades que interrumpen la espesura de la selva que crepita desde la playa hasta la montaña, no sintamos la menor curiosidad por esos árboles que nos impiden ver el bosque. Así, el consejo es: menos política y más administración –y por fortuna es invisible el guiño-. El cuidado del ambiente está de moda y nadie quiere quedarse atrás, así que cada vez que salgamos por ahí, por sus colonias, por sus respectivos barrios y lugares de recreo, preguntémonos si todos los árboles son iguales, y si son iguales, si son lo mismo, por qué tendrán, entonces, troncos tan diferentes y hojas con formas tan variadas. No hay que sentirse tontos porque ser tontos no está de moda y es necesario saber que podemos cambiar el mundo con poco, con curiosidad y agüita con la que reguemos una pequeña matera donde dejemos semillas. Preguntémonos por los árboles nativos, pues en ecología es la única disciplina donde el valor medular es la discriminación. ¿Dónde están los ambientalistas? La verdad, no se pregunten eso porque a ellos todo lo que Ustedes tanto temen, no les importa. Cada una de nosotras, de nosotros, tiene la salvación en sus manos, o tal vez en su boca si mastica alguna fruta.
Nuevamente, la hipérbole y su función retórica: ¿Pero quién soy yo para juzgar? Mis talentos son: amor por las plantas, curiosidad y la soberbia característica de un experto en nada que no sabe amarrarse los zapatos. Los líderes y lideresas ambientales, los activistas, y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales hacen un gran trabajo, ponen la vida en este, pero convendría que se generaran espacios de educación ambiental práctica y enfocada en lograr la consciencia de que “aquí todavía se da caña”, pero de semillita nativa.
por: Felipe Calderon-V