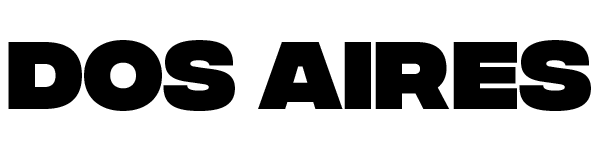Un nuevo balcón para mirarlo todo
En 1919 Puerto Rico tenía prohibido a las mujeres usar pantalones; Luisa Capetillo, una anarquista y líder de la época fue a la cárcel por ser la primera mujer en llevarlos: por cometer ese crimen. A lo largo de la historia las cosas que se han llevado puedas encima hablan por nosotros: dicen nuestros intereses, nuestra clase social, nuestros deseos de cómo ser percibidos, nuestros miedos e incluso nuestras inclinaciones espirituales.
No es ningún secreto para nadie que la moda, en su sentido más amplio y complejo, atraviesa todas las demás áreas de la realidad; no es casualidad que en plena crisis climática los upcycling y los second hand se estén posicionando en las grandes tiendas de curaduría de vestuario, cuando en otras épocas era muy mal visto.
Lo que usamos y la forma en la que lo usamos revela esferas que muchas veces vienen del núcleo fundamental de nuestro ser y también muchas otras de estándares externos: la forma en la que evoluciona la política y la economía también nos guía el camino y pone más capas y fronteras a lo que llamamos la libertad de la moda.
Como saben nuestros lectores y lectoras, Dos Aires nació de una necesidad muy amplia de conectar con las historias y las personas a través de esos otros ojos que no son los nuestros y que experimentan el mundo diferente; desde allí nos hemos permitido abrir la puerta a temas que nos han asombrado y transformado: política, naturaleza, salud, humor, arte, economía. Hemos sido transformadas por las lecturas que enriquecen nuestro hacer y nos amplían la mirada de todo lo que nos rodea.
Sin embargo, unas de las grandes preguntas y cuestiones a trabajar en nuestras reuniones editoriales era cómo poder hacer que este espacio tuviera un ancla más firme, una identidad de la cual poder derivar todos los temas que nos interesan tanto, un nuevo balcón para mirarlo todo; así que recientemente decidimos que mayo fuera un mes de transformación, de bordear y pulir el foco de este espacio para seguir comunicando lo que nos interesa de una forma más estratégica. En una de esas reuniones concluimos que la moda, de nuevo, en su sentido más amplio y complejo, conecta y atraviesa todo, y es una fiel replicadora de su contexto. Es por esto que queríamos traer el dato de la gran Luisa Capetillo, rebelde de su generación y pionera en mostrar el poder político de la ropa: en Dos Aires queremos eso, refrescar eso que nos encanta y cerrarlo en un círculo cuyo camino nos revele tantas historias y datos como sea posible para seguir contando el mundo, viendo suceder todo lo que sucede y estar ahí para leernos y pensar juntas la forma en la que se puede ver lo que viene.
7 de mayo 2025
DA
En el ring del color beige
Sabemos que eso que llamamos realidad no es más que un filtro predeterminado según nuestra minúscula burbuja para ver lo que, de alguna manera, queremos ver; el algoritmo es ese juego entre las fuerzas capitalistas y nuestras fuerzas, todavía mayores, de pensar que siempre tenemos la razón. Y de toda esa mezcla nace esa frase repetida: “Está en todas partes”, “se está hablando de…”, “esto es lo que está sucediendo”. Accedemos a la realidad de una forma resbaladiza, y aun así, seguimos compartiendo tópicos virales que son como olas en internet: premios de cine o de música, ciertas noticias y ciertas tendencias.
Desde hace un tiempo han salido análisis web sobre conceptos como las clean girls, las trad wifes y las mujeres y hombres de “alto valor”, todo acompañado de una estética en capas de beige, peinados bien definidos y, ¡qué sorpresa! tonos de piel clarísimos. Videos de estilos de vida tranquilos que ya rayan con el aburrimiento, perfectamente editados y sin mucho color en ellos: un consultorio visual que en medio esconde -aunque a veces no tanto- valores tradicionales que desde diferentes luchas se han querido erradicar: sobre el rol de las mujeres, sobre las parejas sanas, sobre la diversidad cultural e incluso sobre la salud.
Recordemos que el boom de las pin up a finales de los años cuarenta en gran medida se debió al regreso de los hombres de la guerra al mundo editorial y, con ello, la creación de revistas “para mujeres” hechas por fuerza masculina mayoritariamente; todo esto lo cuenta Betty Friedan en La mística de la feminidad, un texto en el que cuenta que todo esto respondía a unos discursos de aquella época que apuntaban a estándares de belleza y de complacencia masculina que empezaron a calar en las lectoras: una mujer pin up es una caricatura de cintura pequeña y rostro perfectamente feliz, siempre con una tarta recién horneada y al servicio de su esposo. En esa época todos los anuncios publicitarios y las revistas estaban plagadas de este tipo de mujeres a quienes humanamente era imposible alcanzar, y que de hecho se parecen bastante a esas nuevas caricaturas de internet beige que traen de nuevo esas dinámicas que, con ilusión, pensábamos que ya estaban superadas.
Al cabo de una década, el boom de las pin up, según varios estudios, desencadenó entre otras cosas depresión, ansiedad y un agobio generalizado en las mujeres luego de querer a toda costa parecerse a una caricatura que además funcionó como obstáculo para la participación activa de las mujeres en el mundo político e intelectual. A esta tristeza generalizada la autora Vivian Gornick la llamó: “El malestar que no tiene nombre”.
La conversación es agotadora, y cuesta aceptar que desde muchas esquinas sociales se esté regresando a algo parecido a través de trends que parecen inocentes. Pero no todo está perdido, todo es cíclico y nada más esta semana, la plataforma web Proyectario publicó un análisis que fue refrescante y esperanzador: El fin de la neutralidad, en el que la autora inicia diciendo “Querido minimalismo: nos diste paz, nos diste orden, nos diste estética de consultorio y café. Lo agradecemos, pero el mundo siguió girando”, y continúa desarrollando el tema que propone derribar mitos acerca de la neutralidad y lo homogéneo como sinónimo de estatus e inteligencia, y la bienvenida de nuevo a la exploración del juego de la identidad, el color, el desorden y la emoción, como una forma de traer de nuevo lo real y único de cada cuerpo que habita este universo y vestirse para la ocasión especial del fin de la tibieza.
3 de abril 2025
DA
El último sueño americano
Se sienten pesadas las conversaciones en las que se habla del tema y también en las que no se habla del tema: hay caos en América Latina y al tiempo una ola de extremismo se cuela por todos los rincones del mundo. Nos enfrentamos hoy a situaciones delicadas que no solo implican movimientos económicos y políticos enormes, sino que implican personas: seres humanos con sus vidas, sus familias y sus historias propias, sus deseos y sus miedos.
Para este editorial queremos poner sobre la mesa una pregunta: ¿Es este el fin del American Dream?; ante las nuevas dinámicas migratorias y los discursos de odio que hoy se sostienen a modo de “limpieza”, no solo queda al descubierto un claro retroceso en temas de derechos humanos, sino también a pregunta de fondo, ¿queremos seguir idealizando a los Estados Unidos?
Es una pregunta torpe: la migración sucede, entre otras cosas, porque los países de origen no ofrecen las condiciones dignas para todas las personas, así que se hace en alguna medida más que por un futuro brillante, por un presente sostenible.
Sin embargo, ¿se puede mirar hacia otros lados?, ¿se pueden buscar opciones de migración menos hostiles?, ¿o se puede hacer un activismo sólido en el país de origen para recibir una retribución justa?, no tenemos respuestas pero sabemos que son preguntas importantes: ante una crisis y un estigma tan peligroso como la mirada hacia lo latino, vale la pena traer a la realidad qué tan luminoso es ese sueño americano, o si ya no existe tal sueño como se conocía hace unos años.
No es nuestra culpa del todo: crecimos escuchando a Dora la exploradora decir “Zorro no te lo lleves” y practicamos inglés con figuritas blanquísimas de personas que solo hablan del clima. Y luego crecimos más y vimos a Carrie Bradshaw caminar por Nueva York como si fuera el mundo entero: esa calle, la única. No es nuestra culpa del todo: estuvimos desde siempre expuestos y expuestas a las dinámicas gringas que también moldearon en gran medida lo que somos: hay que reconciliarnos con eso y al mismo tiempo pararnos desde esa identidad cambiante para mirar el mundo que queremos, para defender el mundo que queremos: imaginar el futuro como una bandera latina que se mece con un viento noble y salvaje.
6 de marzo 2025
DA
Consumo de redes en tiempo de crisis
No tuvimos que pensar mucho para decidir sobre qué tema hablaríamos en nuestro editorial de febrero, es evidente. Las noticias, las redes sociales y las conversaciones en la calle lo anuncian a gritos: tambalean hoy algunos derechos que durante años se han peleado. Pero sobre ese tema concreto ya habrán visto mucho y ya habremos visto nosotras también mucho.
El asunto no es lo que está pasando, para eso hablan expertos y expertas y sugerimos y aplicamos un consumo responsable y cuidadoso de las fuentes que nutren nuestra información. El asunto ahora es qué hacer con esa información, cómo no dejarnos agobiar o si es necesario dejarnos agobiar. Qué hacer en casa, una casa segura y amable, mientras para tantas personas estas semanas han sido una pesadilla: lo sabemos.
Como medio que genera también contenido en este océano de información, datos curiosos, consejos, fotos, pinturas, trends; hacemos un amoroso llamado al cuidado de la salud mental; pues sabemos que habitamos este mundo con otras personas, que después de los doce años ya no es “cool” decir que no nos interesa la política porque todo es político y porque implica la negación de ese otro que no soy yo, de su bienestar. Así que sabemos que queremos estar informadas, queremos entender, plantar una posición, proteger nuestro pequeño círculo y procurar que otros pequeños círculos también se sientan un nido seguro.
No siempre sale bien: a veces queremos saber lo que está pasando y hurgamos hasta el fondo y leemos comentarios y memes y nos enojamos y nos duele. Porque el mundo a veces duele y está bien dejar que ese dolor nos atraviese. Al contrario, deberíamos preocuparnos si eso no sucediera.
Pero en el centro del pecho se instala la desazón de no poder hacer nada: de hecho, hablarlo, enojarnos y hablarlo y ponerlo sobre la mesa, ya es hacer mucho. Pero aun así nos enoja y nos sigue doliendo y cae en el día como cae un rayo desde el cielo.
En este editorial sugerimos algunas cosas: plantea un límite de consumo de información: una vez al día, en cierta hora y por cierto tiempo. Además, selecciona muy bien cuáles son esos medios y expertos y expertas a quienes seguirás para informarte, no tienen que ser muchos pero sí que sean reconocidos por un trabajo riguroso y justo.
Es vital saber lo que sucede en el mundo: somos parte de él; pero en momentos de crisis como el actual, de opiniones tan divididas y con tanta violencia de por medio, es bueno hacer una pausa y respirar, elegir muy bien y cuidar ese espacio interior sagrado; acercarse y ayudar en la medida de nuestras posibilidades, asistir a lo que ocurre con una mirada empática pero plantando los pies en nuestro espacio de calma: abrazar nuestro dolor y abrazarnos a nosotras también.
6 de febrero 2025
DA
Un comienzo sin culpa
Todo está volviendo a la normalidad: estamos resolviendo los pendientes que quedaron hacia finales de diciembre, pegando en un lugar visible los vision board o haciendo listados de cómo cumplir eso que nos prometimos hace unos días. Con el fin de un año y el comienzo de otro llega un shot de adrenalina por el hacer: retomar o iniciar las rutinas de ejercicio, aprender cosas nuevas, ahorrar más, cumplir todo, hacer más, hacer mejor, hacer perfecto, esta vez sí: cumplir, hacer, hacer, hacer.
Ante esa ansiedad bondadosa de nuestro ser por darnos eso que queremos, se instala también la culpa: ¿cómo hacer todo esto mientras tengo un trabajo?, ¿cómo ser mejor en el deporte que practico si al tiempo también quiero ser una gran mamá, hija, esposa, amiga?, ¿cómo conocer personas nuevas mientras llevo una rutina que se extiende por semanas y semanas?
Además de la vida, que atraviesa y desordena lo que ya es imperfecto, hay estructuras sociales y económicas que hacen más difícil sostener en el tiempo incluso aquello que nos hace felices, es por eso que desde Dos Aires hacemos un llamado amoroso a la calma, a retroceder un poco y a desacelerar esa energía que viene con el inicio de año, a mirar hacia adentro y a preguntarnos realmente lo que queremos sin parámetros externos de lo que hay que lograr o no; de lo que significa para nosotras, muy en el centro del pecho, estar bien. El paraíso de todas es diferente.
Salud por un 2025 sin culpa y sin aceleres que nos cuesten la salud física y mental, por un 2025 de tomarnos en serio los proyectos, pero también tomarnos muy en serio el descanso, la pérdida de tiempo, el divagar, el mirar por la ventana. La creatividad nace de una semilla inquieta en medio de un silencio interno al que pocas veces llegamos. Abrazamos el tiempo que se encoge y estira con los quehaceres del día, y defendemos el espacio vacío, en el que parece que no sucede nada pero palpita el gozo de lo que también está vivo.
6 de enero 2025
DA
El año en que vimos arder lo humano
Es difícil cerrar el año con un editorial que refleje del todo lo que como publicación sucedió: el equipo de base creció y conversamos diferentes posibilidades de lo que es y puede ser Dos Aires, lo que queremos construir, más allá de una plataforma que diga cosas, es tal vez una plataforma que ponga sobre la mesa temas para discutir; porque no tenemos la última palabra, y esa también fue una de las consignas importantes del año: no tenemos la última palabra, no existe, de hecho. Todo se construye, todo sigue mutando.
Este año publicamos testimonios propios y de mujeres cercanas que van desde temas de salud como la endometriosis, la epilepsia y el autismo, hasta temas que atraviesan lo humano de formas crudas: la posibilidad o no posibilidad de ser madres, el sostenerse en pareja ante circunstancias difíciles, el trabajo sexual en una ciudad vibrante o la migración; abrir el espacio de una plataforma digital para escuchar y escribir de la mano de quienes viven la historia es una apuesta central de Dos Aires: no hay que ser escritores para escribir. Todos tenemos una historia dentro, ¿será entonces esta una forma de contarnos nuestras propias historias?, no desde la fuerza narradora de expertos y expertas, sino desde el centro del pecho: nuestra versión de nuestro propio universo.
Los editoriales de temas de coyuntura que quisimos abordar este año se centraron principalmente en temas que atraviesan lo humano de formas muy crudas: la guerra en Gaza y la forma en que las noticias se volvieron paisaje; la violencia de género que, como es costumbre, protagonizó portadas y especiales de cifras; la crisis en Venezuela que se alarga como un camino de rocas. Sabemos que ser parte de una plataforma pública remueve el estómago, -¿ustedes lo imaginan, cierto?-, porque contar el mundo es acercarse a él, y a veces duele. Pero poner esto sobre la mesa es nombrarlo y es entonces darle un lugar, un espacio, en la existencia: todo esto existe y lo estamos viendo, ¿qué vamos a hacer?
Nuestros colaboradores abordaron en sus textos temas amplios como el tarot: una especie de guía práctica que al final es un largo ensayo sobre el destino, la suerte y la diversión; y la comida, que también fue una serie escrita y visual sobre cómo el alimento es otro lenguaje para hablarnos, para enviarnos cartas de amor.
Al final de todo esto, y de un año de largas charlas sobre lo que queremos y no queremos con Dos Aires, nos despedimos con el impulso vital de seguir construyendo una comunidad activa que reflexiona y también contempla lo que nos rodea. Seguimos procurando un lugar cálido para pensar, escribir, dibujar y re elaborar la cotidianidad desde sus enormes aristas.
6 de diciembre 2024
DA
De qué hablamos cuando hablamos del mundo
El equipo de Dos Aires está compuesto por tres mujeres, tres mujeres conectadas de distintas maneras con una ciudad: Armenia, en el departamento más pequeño de Colombia: Quindío. Ninguna vive ahora allí, pero estamos enraizadas por ese vínculo primario. Nos fuimos. Las tres nos hemos ido de alguna parte mientras hemos crecido, nos hemos entrenado en el rudo deporte de las despedidas.
Y entre tanto, quisiéramos hablar de eso: quisiéramos hablar de la forma punzante en que ser latinas ha permeado partes nuestras que ni siquiera conocemos. Quisiéramos hablar sobre lo que hizo con nuestro cuerpo y nuestro corazón toda la música de Aventura cuando teníamos trece años. Quisiéramos hablar de gastronomía de astrología de medicina; quisiéramos decir cómo curarse de todo mal. Quisiéramos que esta plataforma hablara del mundo y que el mundo fuese hermoso y hablar de él con esa belleza.
Quisiéramos contarnos a nosotras mismas y a ustedes todas las curvas económicas que se trazan por la moda. Quisiéramos citar a Carrie Bradshaw. Quisiéramos hablar de objetos de animales de edificios de museos de insectos microscópicos de avances de la Nasa. Quisiéramos hablar de los sonidos de diciembre. Porque una publicación es el eco de lo que pasa afuera y resuena dentro.
Y quisiéramos hablar de todo eso, pero entre tanto, se nos atraviesan cosas en el camino. Cosas que se leen así: Cómo Gisèle Pelicot, la mujer drogada por su esposo y violada durante más de una década, se
ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual; o así: La Semanaria: El caso de Sofía Delgado, el feminicidio infantil y la espectacularización del “monstruo”; o así: La violencia machista en México obliga a 24.000 mujeres y sus hijos a vivir en refugios.
Y entonces vemos de frente que nos hermanan tantas otras cosas. No queremos, pero lo vemos de frente porque así es: sucede que quisiéramos hablar de tantas cosas. Y lo hacemos. Sucede que quisiéramos hablar de tantas cosas pero siempre hay un ruido de fondo que no somos capaces de ignorar. Un ruido que susurra aúlla retumba en el estómago. Quisiéramos hablar del mundo como es, de su ruido de aves y ríos, y de sus pasos violentos que suenan, suenan, suenan.
2 de noviembre 2024
DA
Las niñas que fuimos
Hace unos días una instalación artística en Qatar usó 15.000 osos de peluche para representar a los niños y niñas asesinados en la Franja de Gaza. Filas enteras de ositos color café con una camiseta negra que decía: “No soy un número”. Y es que no queremos leer más cifras porque el horror de lo que sucedió y sucede es difícil de nombrar. Diariamente en noticieros, redes sociales, artículos, libros, instalaciones artísticas seguimos viendo lo obvio del horror de frente.
Y cuando los adultos no tenemos palabras tal vez los niños sí.
La casa de las estrellas es una especie de diccionario hecho con definiciones de niños compiladas por Javier Naranjo Moreno. Para Johnny Alexander Arias, de 8 años, la paz “es para unos que matan mucho”, y para Roberto Uribe, de 11 años, la muerte “es un ser vivo ya sin vida que todavía tenemos que querer”.
Porque definir nos está quedando difícil y las palabras sueltas y honestas de la infancia son alivio y verdad para el espíritu.
Tener una plataforma digital nos hace preguntarnos de qué deberíamos estar hablando, cuáles son los temas que hay que poner sobre la mesa, sobre los que hay que discutir y reflexionar. En nuestras reuniones abrimos el debate complejo de lo que nos rodea en tres países diferentes: México, Francia y Colombia. Lo que sucede en Gaza nos interpela a todas en maneras distintas, con distancias diversas. Ver la violencia suceder, saber que no tenemos suficientes palabras pero querer seguir poniendo sobre el ruido público algo que no queremos que pase a segunda planta: el horror ajeno, que no es nuestro, que está lejos, pero que nos recuerda que lo humano también se ve así, y asusta.
Este editorial es también una carta a las niñas que fuimos, niñas colombianas nacidas en un contexto nacional de narcocultura y violencia, pero también viéndolo de lejos en noticias y telenovelas. Niñas que crecieron y están aquí, pudiendo hablar y pudiendo poner en palabras lo que piensan y sienten. A las niñas que fuimos y a las niñas que no pudieron ser, al horror esparcido por la tierra hoy árida. Al miedo de la infancia, el más desconocido de todos; a lo que no pudo ser y a las imágenes que no podemos nombrar, el abrazo infantil y poderoso que resulta de ver suceder y comprender, en una medida mínima, el dolor ajeno.
3 de octubre 2024
DA
Volver a mirar
Todo ya se dijo: todas las historias de guerra y de amor ya se contaron, no hay que cavar más en el agujero enorme y bordeado de lo humano. Para qué insistir entonces en seguir contándonos, en mirarnos una y otra vez, ponerlo en palabras. En Dos Aires nos hemos preguntado por lo que circula entre voces digitales y análogas: eso de lo que acabamos hablando y que termina guiando de alguna manera la forma en que asumimos lo que somos y nos rodea, ¿para qué seguir contándonos a nosotros mismos?, ¿hace alguna diferencia hablar hoy de algo de lo que se lleva hablando por décadas?, ¿hay realmente algo nuevo por decirse?
El inicio de Bonsái, una novela del chileno Alejandro Zambra, es este: “Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que se llama o se llamaba Emilia y que él se llama, se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura”.
¿Qué es lo que contamos entonces cuando nombramos el mundo?, ¿los hechos?, no; ¿la verdad?, nada más lejos. Con ese inicio Zambra propone que todo lo que está en medio de lo importante es lo importante. Volver a mirar aquella historia de amor y árboles miniatura propone entonces también las otras formas de mirar lo que ya hemos visto: de volver a pasar los ojos y fijarnos, de nuevo, intentar ver más, intentar ver con la cabeza girada para notar otro ángulo.
La propuesta de Dos Aires es esa: repasar lo íntimo que nos atraviesa y mirarlo de nuevo, mirarlo acompañadas, mirarlo con miedo, por qué no. Luego de unos meses publicando en una dinámica sin afanes pero sí con la convicción de construir una plataforma para la expresión, como publicación hemos podido volver a mirar, imaginar cómo mirarnos para afilar la forma en que nos fijamos en todo lo demás; después de todo, el trabajo editorial es casi una artesanía del ecosistema que habitamos y la forma en que todo se trenza con la individualidad, que además es borrosa.
Sobre volver a mirar hay que entrenarse: cómo desnudarse de conceptos antes de volver a ver lo ya visto; extraña forma del turismo. Habitar y entrenar el olfato para no pasar por alto los detalles. Regreso a la tierra es un libro que compila fragmentos de astronautas de una forma particular: no narra el viaje al espacio sino el regreso: cómo es salir de la tierra, ser parte de un paisaje alucinante que pocos han visto: “Cuando los astronautas intentan encontrar su escala al contemplar la Tierra desde la Luna -o cuando tienen una epifanía suspendidos en el vacío del espacio, o cuando la escotilla se abre y sienten de nuevo el frío en un desierto nevado- se produce una tensión entre una geografía exterior y una interior, una emoción intelectual que no existe en la memoria colectiva; que está fuera del lenguaje”, escribe Jacobo Zanella, editor de la compilación que se publicó bajo el sello editorial de Gris Tormenta.
Luego de esa presentación vienen relatos extraordinarios: el primer hombre en salir al espacio exterior; el primero que caminó sobre la Luna; el primero en caminar sobre el espacio profundo, imagen que quedó registrada en su recuerdo así: “De pie allí, sobre un costado de la nave, sujetado solo por los pies y el umbilical que salía holgadamente de la escotilla, tuve una sensación momentánea de estar en el fondo del océano, en la oscuridad, al lado de una enorme ballena blanca”.
Volver a descubrir entonces, con asombro casi infantil, todo lo ya conocido. Eso hace Regreso a la tierra, relatar el suceso memorable no de salir del planeta sino de volver a él: mirarlo desde otro punto, desde afuera, regresar y ver las mismas montañas de siempre, ahora más verdes, más nevadas, más móviles. Sentir la temperatura como se siente aquí o allí, pararse sobre sus piernas y caminar el concreto. Lo que importa, pensaría el Zambra de Bonsái, es todo lo que rodea los hechos y que se instala en el centro del pecho con decidida furia: podemos pasar de largo, pero lo que importa es lo que caló adentro de una forma misteriosa que ni siquiera se puede narrar del todo.
El periodismo, la escritura, los relatos humanos que tienen sus versiones todas ciertas, llenan y afilan la larga discusión sobre lo que nos trae aquí a este punto del texto, lo que nos convoca y nos encuentra con la piel dispuesta a volver a mirar. Regresar a la tierra.
6 de septiembre 2024
DA
Un lugar secreto en el tiempo de nadie : Venezuela
Si pudiéramos hacer una carta hoy, justo ahora, no una de despedida sino de calma, no bastaría otro análisis con un balance juicioso y otro llamado más a la justicia, una justicia que parece derretirse entre nuestras manos y que todavía no retumba en ningún rincón. Una justicia que aguarda en los corazones de quienes no llegaremos a conocer pero que hoy, justo hoy, ahora, abrazan un círculo de rabia y amor que vale la pena mirar de frente.
Sobre la crisis y la migración sabemos mucho: más o menos cuándo empezó, hacia dónde se dirige, cuáles son los caminos y cuán rudos son; cuántas personas aproximadamente se han ido de su barrio, de su ciudad, de su gente. No hay muchas, pero seguro también hay cifras sobre cuántas niñas y niños han dejado su escuela para subirse en la espalda de su padre o su madre y atravesar una selva que representa al mismo tiempo la muerte y la vida. Eso que está del otro lado y que es mejor que esto que me rodea ahora, porque lo que sea es mejor que esto que me rodea ahora. Sabemos mucho o no sabemos nada sobre esa crisis y sobre los caminos que dejará marcados como heridas en la tierra para siempre. Cifras, cifras, cifras.
Niñas y niños que crecieron en otra parte lejos de su lengua materna y de la idea del adulto que hubiesen sido de haberse quedado. Sobre irse lejos Deisy Hernández escribió en Un vaso de agua bajo mi cama, esto que parece también una oración a todas las madres que quisieron algo diferente para sus hijos:
Es la víspera de Navidad y las palmeras se balancean en la noche azul oscura. Mi mamá, mi hermana, mi papá y yo estamos en casa de un primo en el sur de la Florida. Están asando un cochinillo en una esquina del patio, su piel rosada se oscurece en la tierra, y alguien ha subido el volumen de los altavoces. La música serpentea a nuestro alrededor y las mujeres comienzan a bailar.
Mi mamá, cercana ya a los sesenta años, comienza a bailar como lo hacía en Colombia, cuando era joven y hermosa, dice. Su mano izquierda sube el extremo de una gran falda imaginaria. Su mano derecha se alza al cielo como llamando a un amante o a las estrellas. Sus pies van a derecha e izquierda y su cuerpo los sigue.
La miro y pienso: ¿Quién diablos es esta mujer? Y entonces siento que el hilo que nos une se revienta y mi mamá es una mujer separada de mí, una que tiene su propia vida, hasta un país distinto, si se quiere. Su brazo se alza en el cielo como el signo que abre una exclamación. Su mano derecha no llama a nadie; en vez de eso, es un anuncio de sí misma.
Si pudiéramos hacer una carta hoy, justo ahora, también diríamos que somos latinas detrás de Dos Aires, una publicación con pies en Colombia, México y Francia. Diríamos que la curiosidad de habitar este mundo de otras formas nos llamó a crear una publicación que respondiera a esas cifras que dan cuenta del “relato de la verdad” pero que brotaran del centro del pecho de la gente a la que le pasan cosas: atravesar y dejarse atravesar por lo que sea que suceda, mirarlo a los ojos y contarlo aquí.
Dos Aires esquiva esa ansiedad de contarlo todo, pero lo que volteamos a ver, queremos verlo con atención y compasión. Por eso esta, nuestra primer editorial, es una suma a la voz enorme de ese lugar secreto en el tiempo de nadie, el secreto guardado que conecta a todos quienes estamos frente a noticias que nos dejan mudos: Venezuela.
Porque nuestro lugar de enunciación es esa lengua materna que burbujea en el pecho cuando atravesamos las montañas que nos llevan de regreso a casa. Escribimos en español, publicamos en español, pensamos en español.
En La lengua es un lugar, una compilación de ensayos sobre los idiomas y la migración hecha por la editorial Gris Tormenta, la autora Selma Alcira escribe:
La conclusión es muy simple.
Cuando sabes lo que quieres decir, puedes decirlo en todas las lenguas que conoces.
También puedes guardar silencio en todas las lenguas que conoces.
Si pudiéramos hacer una carta hoy, justo ahora, diríamos que ante el miedo que avanza y la calma de justicia que aún esperamos, no tenemos nada que decir.
(…) Pero cuando no tienes nada que decir, lo dices mejor en tu lengua materna.
7 de agosto 2024