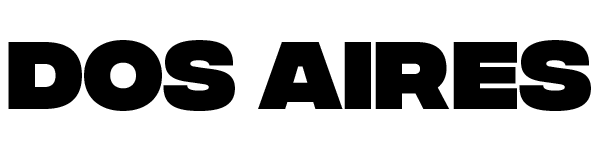Geografía imaginaria

l – Serie geográfica
Hay tantas cosas que no se ven en un paisaje. Recuerdo que cuando era niña íbamos con mi familia a Salento, un pueblo cercano a mi ciudad natal, que queda en el Eje Cafetero de Colombia. Caminábamos una calle larga de fachadas tradicionales y artesanías y, al final, casi como esperándonos, una pared de montaña con una escalera larguísima en medio. ¿Hasta dónde llegaban esas escaleras que ni siquiera podía terminar de ver bien?, la gente se quejaba de la larga travesía que seguía a continuación y algunos se turnaban cargarse en los hombros para evitar la fatiga.
Habíamos llegado hasta ese punto para subir, no había opciones. Arriba nos esperaban el mirador, jugos de fruta fresca y obleas con dulce de mora, arequipe y queso. No había opciones. Los escalones eran de concreto pintado de colores brillantes. Avanzábamos y parábamos. Seguíamos. Había quienes subían corriendo con relojes que medían su pulso y shots hidratantes de sus termos.
En lo alto nos esperaba el paisaje y el tumulto de gente apilándose en las ventas de jugos. A la espalda de todos se alzaba imponente, como gritando entre la multitud, esa montaña que era a la vez muchas montañas. Todas las montañas. Nos sentábamos en frente y quienes tenían cámara fotografiaban esa franja inmensa de verde que a lo lejos se disolvía y parecía azul, y luego el cielo; encuadres perfectos para que saliera lo importante, los ojos que ven lo que ven y sienten lo que ienten: todo es más grande que nosotros.
Subir las escaleras de la Calle Real era conquistar algo: merecernos el lugar en el césped para mirar al frente, regalarnos el silencio de la contemplación, el estremecimiento de lo nuevo y al tiempo la certeza de sabernos de pie en nuestra tierra.
Esta foto no corresponde. No tengo una foto desde la cima de ese mirador de Salento, pero lo recuerdo bien. Seguro hoy hay más casas y el pueblo ha crecido a sus anchas. Este de aquí es un paisaje opuesto, de páramo, de lagunas heladas en las que nadan patos con sus patitos hijos detrás. Las montañas con texturas que de lejos no dejan ver que se trata de cientos y cientos de frailejones: las plantas del agua que miradas desde arriba se abren como estrellas sembradas.
Las bitácoras de viaje, en oficios como el mío que consisten en ir y venir entre lugares ajenos, parecen una compilación de todas esas cosas que no aparecen en el paisaje. El olor del viento frío del páramo. El olor de las mazorcas en la parrilla en Salento listas para ser servidas a quienes completaron la subida. El ruido de ese viento frío de montaña helada que hace chocar las hojas de las plantas. El ruido de niños y niñas jugando alrededor. Todos los paisajes dicen algo sobre todo lo que no aparece ahí.
Hay un poema de Margaret Atwood que quizá también ilustre las ansias de conquistar la cima y ver lo que hay que ver:
El momento en que, después de muchos años
de arduos trabajos y una larga travesía,
estás de pie en medio de tu habitación,
casa, media hectárea, kilómetro cuadrado, isla, país,
y sabes finalmente cómo llegaste ahí
y decís esto es mío,
es el mismo momento en que los árboles aflojan
los mullidos brazos con los que te rodeaban,
los pájaros te privan de su lengua,
los acantilados se fisuran y se desploman,
el aire se aleja de vos como una ola
y no podés respirar.
No, susurran. Nada es tuyo.
Estabas de visita, una y otra vez,
al subir la colina, al plantar la bandera,
al lanzar la proclama.
Nunca te pertenecimos.
Nunca nos descubriste.
Siempre fue al revés.
Siempre fue al revés. Subimos las escaleras para ser conquistados y mecidos por el paisaje cafetero. Llegué después de un largo camino a la esquina montañosa desde la que se podían ver las Lagunas Encantadas de ese páramo brumoso en silencio. Todo nuestro y nosotros todos suyos. Digo ahora y dije entonces: todas las montañas me recuerdan a esa que sigo llamando casa.
Por: Sara Zuluaga