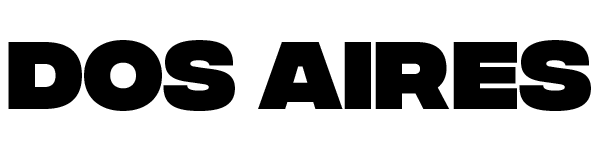Receta para un cóctel inesperado

La historia empieza con un techo blanco, blanco, luces blancas, blancas. Un techo impoluto. “¡Cálmese! Se va a quitar la sonda, quédese quieta”, dice con impaciencia la enfermera mientras intenta aferrarme a la camilla. Tengo 14 años y estoy sola, desubicada, ardiendo en el dolor de la sonda conectada a mi uretra, desconcertada, asustada, sola. Siento el cable que se cuela en la mitad de mis piernas. “¡LLAMEN A MI MAMÁ!” Que esto acabe rápido, quiero dormir para que acabe.
No sé cuántas horas duermo en la Unidad de Cuidados Intermedios, hasta que despierto con una noticia: una bola de 180 gramos había asfixiado a mi ovario y a mi trompa uterina derecha. No recibieron sangre y murieron. Junto a estos órganos, el médico de turno aprovechó para sacar el apéndice. La herida mide 10 centímetros. Duele. Está en mi vientre. No la puedo ver, pero duele.
El día de la operación había ingresado por un dolor estomacal, que durante varios años los médicos habían diagnosticado como colon irritable. Ese 1 de enero de 2010, mis piernas no respondían al caminar. Temblaban mientras arrastraban a mi cuerpo doblado del dolor. No hay certeza de cuánto tiempo estuvo el quiste creciendo, engordando, ensanchándose en mis entrañas, danzando hasta mi ombligo y torciendo mi trompa.
Con el paso de los días, la herida tipo cesárea se abrió. Cerrarla fue un dolor que en este texto no quiere entrar. Puedo sintetizar en que me vi a cuerpo y sangre viva en una camilla mordiendo un trapo para resistir. Al final, sanó.
Han pasado 15 años, tres meses y dos días desde que esa parte de mi cuerpo no está físicamente, pero siempre siento los dolores menstruales más fuertes en ese lugar. Ese 1 de enero no terminó el dolor, tan solo fue la puerta para la noticia que recibí hoy: “Conclusiones: adenomiosis, pólipo endometrial, masa quística en el ovario izquierdo, hallazgos sugestivos de endometriosis superficial.”. Un cóctel.
Los dolores menstruales incapacitantes comenzaron un día de 2017. Estaba cubriendo una feria en el centro de eventos más importante de Bogotá. Esperaban mi nota en el medio de comunicación donde trabajaba. Las punzadas en el útero bloquearon mis piernas, luego vino el vómito, la sudoración, el desconcierto, las náuseas, mi llanto sobre el mesón del baño. Qué está pasando. Una mano amiga [no sé quién pero gracias], me llevó una pastilla y me ayudó a coger un taxi. Fue mi primera inasistencia laboral por la menstruación.
Desde entonces, puedo contar con los dedos de las manos los meses en los que no he caído rendida del dolor el primer o cuarto día de mi menstruación. He intentado todo para paliar los dolores y curarme/sanarme: anticonceptivos, ayahuasca; limpiezas estomacales; batidos; dietas; gotas homeopáticas; gotas de marihuana medicinal; dos pepas de Dolex; pomadas; ruda, canela y cilantro; Buscapina inyectada; masturbación; yoga; un chumbe para calentar el útero; viche con hierbas; constelaciones familiares; terapia neural y mi fiel bolsa de agua caliente. ¡Auch! La pobre que me ha quemado y ayudado.
¿Por qué ha pasado tanto tiempo de dolor sin que un médico me enviara los exámenes exhaustivos formulados por mi nueva ginecóloga? Cada doce meses, por mucho, desde el 1 de enero de 2010, he tenido exámenes de seguimiento ordenados por al menos seis doctores distintos. La solución siempre son los anticonceptivos. Las frases siempre son las mismas: “usted es una máquina de hacer bolas” (si contamos que también tengo quistes en los senos), “¿usted quiere tener hijos? Porque se le está complicando”, “tiene que tomar pepas o resignarse al dolor”, “el dolor menstrual no se siente así” (me explicó un médico cómo es sentir cólicos).
Mi ritual médico comenzó a ser incómodo cuando dejé de encontrar respuestas y, sobre todo, el día en que descubrieron la primera masa dentro de mi útero jajajaja y no era un bebé. Era un pólipo endometrial, un pequeño bulto no canceroso. Un huésped incómodo e inesperado, que me mantuvo varios meses en la incertidumbre de no saber su procedencia. Me operaron. Seguí en controles. Al año y medio, apareció un quiste en mi ovario izquierdo que debía ser operado, porque si se presentaba otra torsión, podría quedar infértil y, lo peor, comenzar un proceso de menopausia a mis 29 años. Otra vez luchando con mi cuerpo.
Lloré cuando me dijeron que el quiste estaba en mi ovario. Lloré cuando mencionaron los suplementos para enfrentar una posible menopausia temprana. Lloré cuando me dijeron que no podría ser mamá. Pero lloré con más fuerza cuando entendí que sí quería serlo. Lloré cuando recordé aquel 1 de enero de 2010. Lloré una vez toda la semana porque me dolía mi vientre. Lloré en los exámenes previos a la operación fallida. Dudé cuando una nueva ecografía me mostró que ya no estaba el quiste.
Cada cita y examen médico son una batalla contra mi mente. Temo recibir un diagnóstico desalentador. Temo sentarme sola en una sala de espera. Me aterra pensar que un día ya no esté mi ovario. Que no pueda ser madre. No quiero estar sola. Solo quiero un abrazo.
Escribo esto porque hubiera querido saber antes que no es normal sentir dolores al menstruar y porque alguna puede encontrar en mis palabras el abrazo y la compasión que no sentí ese día de enero, ni con cada menstruación dolorosa en la que me llamaron exagerada.
Hoy, que tengo un diagnóstico, me siento aliviadamente triste. Diría Anna Boyer, en su libro “Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista”: “A veces dar a una persona una palabra con la que nombrar su sufrimiento es el único tratamiento disponible”. Sé que mis dolores ahora tienen una razón. Falta esperar el tratamiento final para este cóctel inesperado.